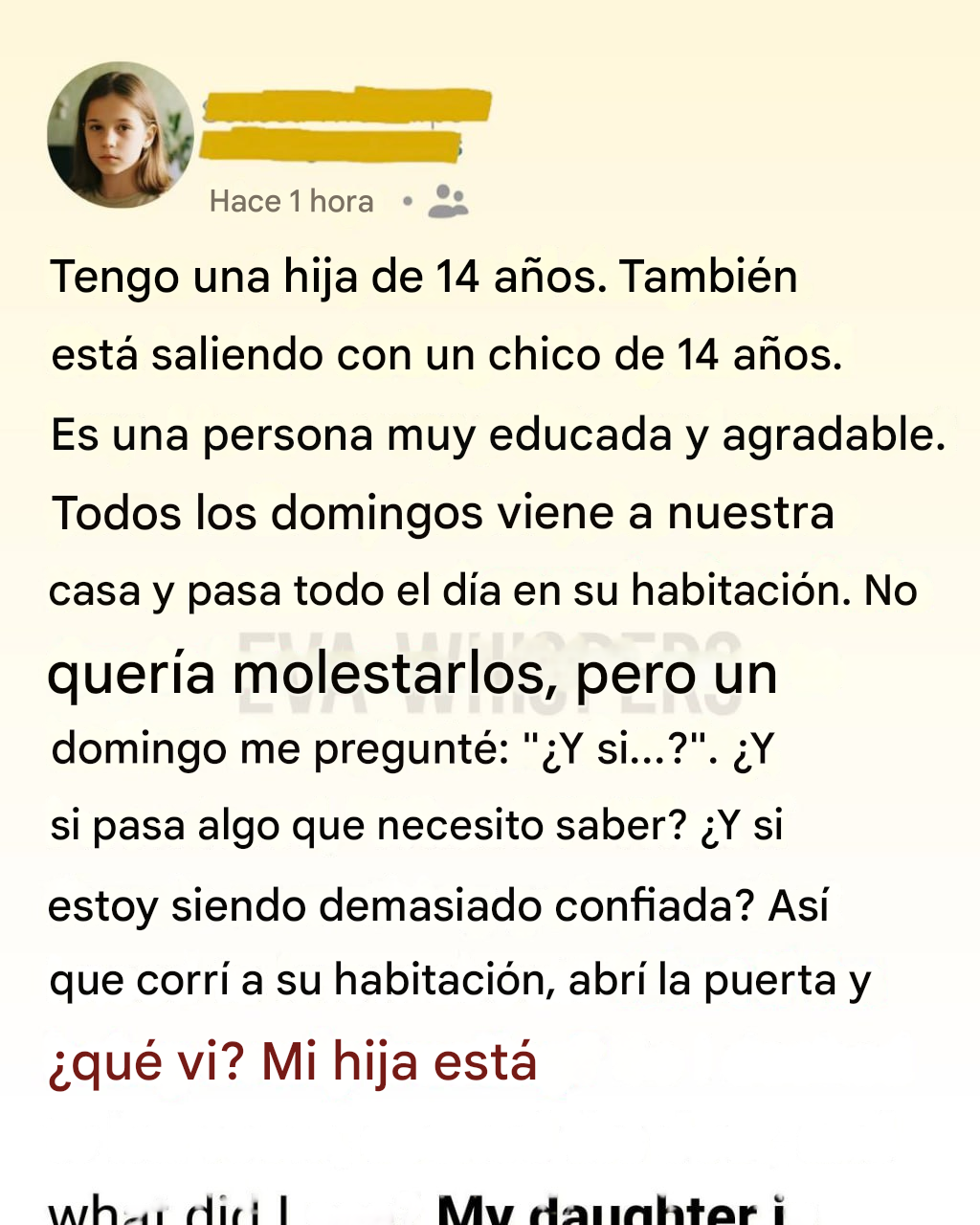Tengo una hija de catorce años y últimamente he aprendido que criar a sus hijos en esta etapa implica vivir en un constante equilibrio. Uno oscila entre la confianza y la preocupación, el orgullo y el miedo, el deseo de proteger sin asfixiar, el deseo de creer sin ser descuidado.
Es un equilibrio delicado, y si eres padre o abuelo de un adolescente, sabes perfectamente a qué me refiero.
Mi hija lleva unos meses saliendo con un chico de su clase. Se llama Noah, y desde el principio destacó, no por ser llamativo o encantador, sino por su discreto respeto. El tipo de cortesía que no parece ensayada. Mira a los adultos a los ojos. Da las gracias sin que nadie se lo recuerde. Cuando viene a casa, pregunta si puede quitarse los zapatos y se ofrece a ayudar con la compra.
En teoría, no había nada de qué preocuparse.
Y aun así.
Todos los domingos por la tarde, como un reloj, Noah venía después de comer y se quedaba hasta la cena. Las dos iban directas a la habitación de mi hija, cerraban la puerta y se acomodaban. Nada de música alta. Nada de risitas. Nada de charlas constantes.
Solo silencio.
Al principio, me dije a mí misma que el silencio era buena señal. No andaban a escondidas. No intentaban ocultar nada. Mi hija siempre había sido responsable, atenta y amable. Me recordé que la confianza es algo que se da, no algo que se controla.
Pero la duda suele colarse silenciosamente.
Cuando la preocupación entra sin invitación
Un domingo por la tarde, estaba doblando la ropa en el pasillo. La casa estaba cálida, tranquila y extrañamente silenciosa. Tenía una toalla recién salida de la secadora, aún caliente en las manos, cuando un pensamiento me invadió y se negó a desaparecer.
¿Y si...?
ver continúa en la página siguiente
Aby zobaczyć pełną instrukcję gotowania, przejdź na następną stronę lub kliknij przycisk Otwórz (>) i nie zapomnij PODZIELIĆ SIĘ nią ze znajomymi na Facebooku.