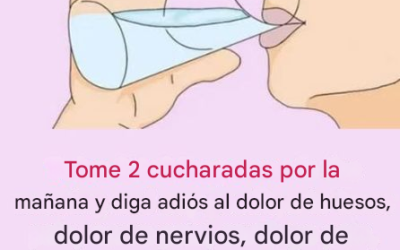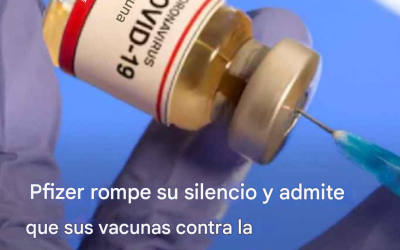Cuando mi hijo se casó, no le dije a mi nuera que la casa donde vivían era mía. Y menos mal que no lo hice, porque poco después de la boda, mi nuera y su madre intentaron echarme de mi propia casa.

“Algún día, cuando yo decida. Pero ese día no es hoy. Y tal como van las cosas, puede que ese día nunca llegue”.
Chloe me miró como si la hubiera abofeteado. Abrió la boca para decir algo, pero justo entonces llegó Linda.
“¿Qué pasó? ¿Por qué se fue la camioneta?” “Porque Eleanor los echó”, dijo Chloe con voz temblorosa. “Porque no quiere que arreglemos nada. Porque quiere que vivamos en esta horrible casa para siempre”.
“Ah”, dijo Linda, acercándose con esa actitud de superioridad que tanto me molestaba. “Lo entendemos. No quieres cooperar. No quieres ayudar. Solo quieres que todo siga como está porque eres egoísta”.
“Egoísta”, repetí. “Soy egoísta porque no quiero que hagas lo que te dé la gana en mi casa”.
“Esta casa debería ser de tu hijo”, dijo Linda. Y ahora su voz era dura, sin ninguna pretensión de bondad. “Un hijo al que abandonaste emocionalmente durante años mientras trabajabas todo el día. Un hijo que necesitaba una madre, pero tú preferías tu carrera”.
Me quedé paralizada. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía esta mujer que no me conocía, que no sabía nada de mi vida, a juzgarme así?
“Trabajé”, dije con la voz temblorosa porque el padre de Adrien murió y alguien tenía que poner comida en la mesa. “Trabajé durante 30 años para darle educación, ropa, un techo. Trabajé para comprar esta misma casa, y ahora vienes aquí sin haber hecho nada, sin haber aportado nada, y me dices que soy una mala madre”.
“No dije que fueras una…
“No, Margaret. Estoy bien. Solo… necesito estar sola.”
“¿Estás segura?”
“Estoy segura.”
Pero no estaba segura. No estaba bien. Estaba destrozada, porque una cosa es tomar la decisión correcta y otra muy distinta vivir con las consecuencias.
No pude dormir esa noche. Me quedé despierta mirando el techo de mi habitación, pensando en todo: en cómo había llegado hasta aquí, en si había hecho lo correcto, en si valía la pena defender mi casa si eso significaba perder a mi hijo.
Los siguientes días fueron extraños. La casa estaba en silencio; un silencio que al principio me asustó, y luego poco a poco empezó a parecerme paz. Me levantaba cuando quería. Desayunaba en la cocina sin oír comentarios sobre mi comida. Me sentaba en el sofá, en mi sitio, sin que nadie lo moviera. Pero también me sentaba a ver la televisión y me giraba para comentarle algo a Adrien, y él no estaba. Cocinaba arroz y hacía demasiado porque aún no me acostumbraba a cocinar solo para una persona. Y por la noche, al acostarme, el peso del silencio era como una piedra en el pecho.
El miércoles fui a yoga con Margaret. Me abrazó en cuanto me vio.
"¿Cómo sobrevives?", preguntó.
ver continúa en la página siguiente
Aby zobaczyć pełną instrukcję gotowania, przejdź na następną stronę lub kliknij przycisk Otwórz (>) i nie zapomnij PODZIELIĆ SIĘ nią ze znajomymi na Facebooku.