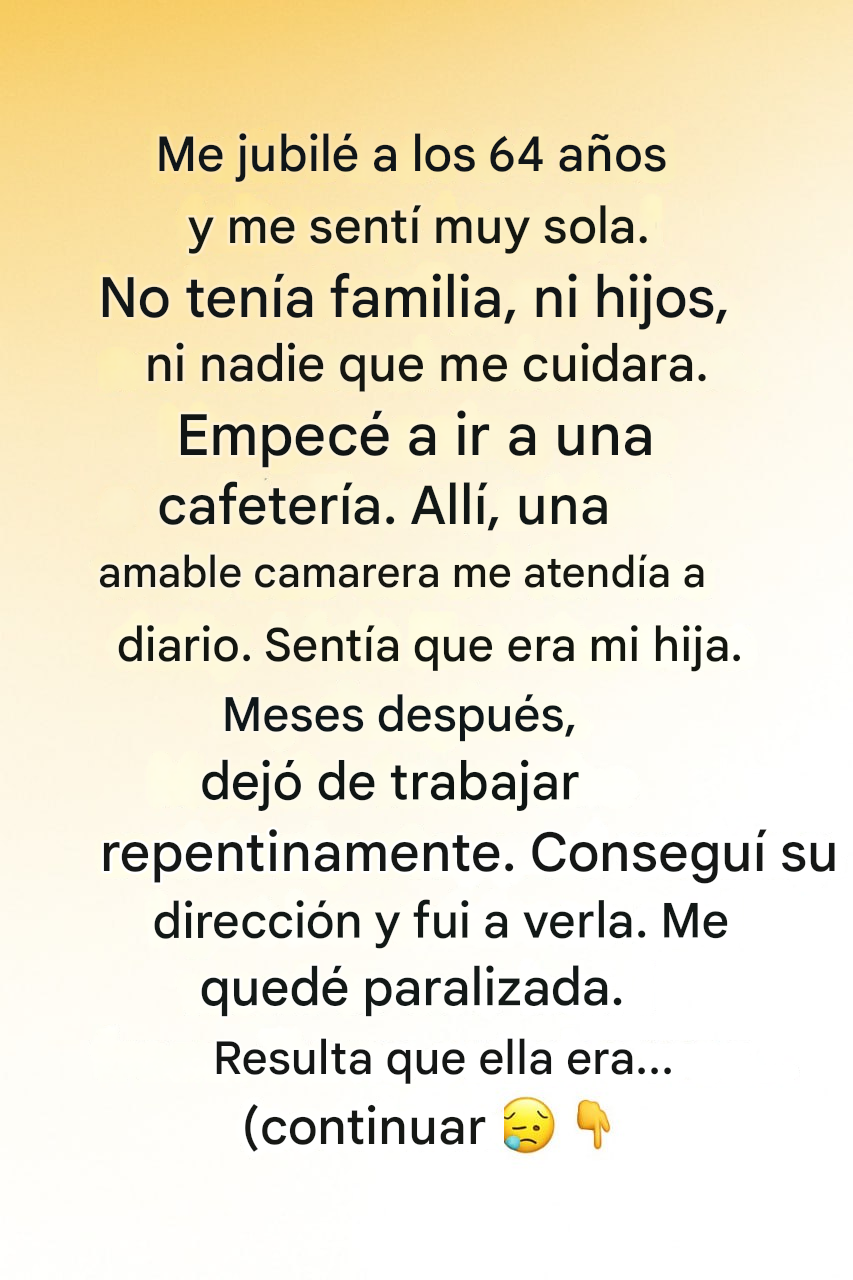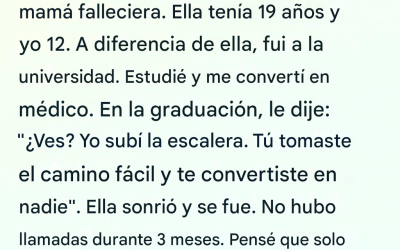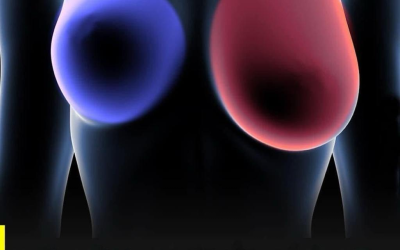Cuando imaginaba la jubilación, imaginaba algo más ligero que la vida laboral. Pensaba que mis días se abrirían como un camino ancho, sin alarmas, plazos ni obligaciones. Después de más de cuarenta años de llegar puntual, responder a horarios ajenos y medir la vida en semanas y trimestres, creía que la jubilación sería un alivio.
Lo que no esperaba era lo silenciosa que llegaría.
A los sesenta y cuatro años, el almuerzo de despedida llegó y pasó. Hubo apretones de manos, un pastel que apenas toqué y discursos amables que me hicieron sonreír y doler al mismo tiempo. Entonces, de repente, no tenía nada que hacer a la mañana siguiente.
Las primeras semanas fueron bastante agradables. Dormí hasta tarde. Me demoré en el desayuno. Me dije a mí mismo que esto era exactamente lo que me había ganado.
Pero a medida que pasaban los meses, las horas comenzaron a extenderse de maneras para las que no estaba preparado. Sin familia cercana cerca y sin compromisos fijos en mi agenda, los días se mezclaron. Las mañanas se convertían en tardes sin mucha distinción. La televisión llenaba parte del silencio, pero no todo.
Aprendí que el propósito no siempre anuncia cuándo se va.
Buscando una razón para salir
No me sentía exactamente infeliz. Simplemente desconectado.
Mis amigos del trabajo estaban ocupados con sus propias vidas. Los vecinos asentían educadamente, pero seguían caminando. Me encontré mirando el reloj más que nunca cuando trabajaba, esperando que algo pasara sin saber qué era.
Una mañana, en lugar de prepararme café en casa, me puse el abrigo y caminé por la manzana hasta una pequeña cafetería por la que había pasado docenas de veces pero nunca había entrado.
ver continúa en la página siguiente
Aby zobaczyć pełną instrukcję gotowania, przejdź na następną stronę lub kliknij przycisk Otwórz (>) i nie zapomnij PODZIELIĆ SIĘ nią ze znajomymi na Facebooku.