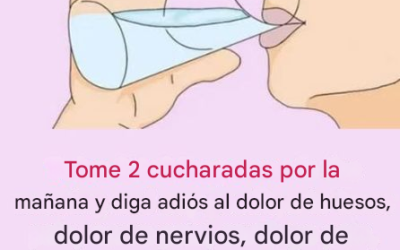Me rasgaron el vestido y me llamaron ladrona…
pero no tenían idea de quién era mi padre.
Mi nombre es Camila Duarte, y durante dos años creí que había encontrado la felicidad que siempre había buscado. Conocí a Rafael Montoya en la Universidad Nacional Autónoma de México, y desde el primer momento me pareció distinto. No presumía de dinero, no hablaba de negocios familiares, no miraba a nadie por encima del hombro. A mi lado era atento, paciente, casi tímido. Me hizo creer que el amor podía ser sencillo, limpio, sin condiciones.
Nos casamos rápido, en una ceremonia pequeña, lejos de lujos y cámaras. Yo estaba convencida de que estábamos construyendo una vida basada en el respeto, no en el apellido. Creí —ingenuamente— que eso era suficiente.
No lo era.
Nunca supe realmente quiénes eran los Montoya.
Vivían en una de las zonas más exclusivas de Ciudad de México, donde las bardas eran más altas que las sonrisas y el valor de una persona se medía por el reloj que llevaba en la muñeca. La madre de Rafael, doña Beatriz Montoya, era una mujer impecable: vestidos sobrios, joyas discretas y una voz tan suave que podía herir sin levantar el tono. Jamás me insultó directamente. No lo necesitaba. Le bastaban las miradas largas, los silencios incómodos, los comentarios envueltos en cortesía frente a sus amigas, como si yo fuera una mancha difícil de limpiar.
Aun así, aguanté. Porque amaba a Rafael. Porque creía que el amor exigía paciencia. Porque pensaba que, con el tiempo, me aceptarían.
El día que doña Beatriz anunció que organizaría un gran baile para celebrar nuestro segundo aniversario de bodas, sentí una chispa de esperanza. Pensé que, tal vez, por fin me veía como parte de la familia. Me equivoqué.
La noche del evento, la mansión Montoya brillaba como un palacio. Lámparas de cristal, música en vivo, copas de champaña importada, invitados vestidos de gala: políticos, empresarios, figuras públicas. Personas que sonreían con elegancia mientras juzgaban en silencio. Yo llevaba un vestido sencillo color marfil. No necesitaba más para sentirme digna… o eso creía.
En medio de la fiesta, el ambiente cambió de golpe.
Doña Beatriz lanzó un grito ahogado y se llevó la mano al cuello. Su collar de diamantes rosas, valuado en más de veinte millones de pesos, había desaparecido. El murmullo recorrió el salón como un veneno. Ella levantó la voz, fingiendo sorpresa, diciendo que había una ladrona entre nosotros y que todos sabían quién era la más desesperada por pertenecer a esa familia.
Las miradas cayeron sobre mí como piedras.
Intenté hablar. Expliqué. Supliqué. Juré que jamás tocaría algo que no era mío. Nadie escuchó. Nadie quería escuchar.
Entonces Natalia, su hija, dio un paso al frente y dijo, con una sonrisa venenosa, que me había visto salir de la habitación de su madre. Fue suficiente. El juicio estaba hecho.
Los invitados formaron un círculo. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar. Otros susurraban con desprecio. Sentí manos sujetándome con fuerza. Beatriz y Natalia me rasgaron el vestido. La tela cedió. Mi piel quedó expuesta. Más de doscientas personas mirándome llorar, temblar, intentando cubrirme y salvar la poca dignidad que me quedaba.
Busqué a Rafael con la mirada.
Él estaba ahí.
Inmóvil.
Paralizado.
Mirándome sin decir una sola palabra…
ver continúa en la página siguiente
Aby zobaczyć pełną instrukcję gotowania, przejdź na następną stronę lub kliknij przycisk Otwórz (>) i nie zapomnij PODZIELIĆ SIĘ nią ze znajomymi na Facebooku.