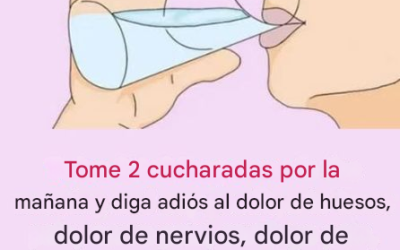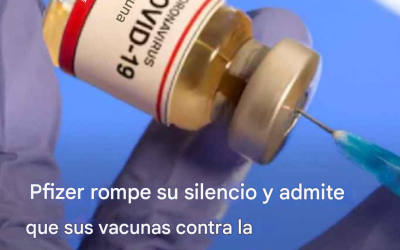Patricia Salazar estaba limpiando las enormes ventanas del piso treinta y dos cuando lo vio: un sobre dorado, tan fuera de lugar como una rosa en medio del concreto. Brillaba sobre la mesa de caoba del despacho principal, con un sello elegante y letras en relieve que parecían decir “aquí no perteneces”, incluso antes de abrirlo. Ella siguió pasando el trapo, tratando de fingir que no le temblaban las manos, pero sus ojos cafés regresaban una y otra vez al mismo punto. No por ambición. Por curiosidad. Por esa rara sensación de que la vida, a veces, deja migajas de pan frente a quienes solo conocen el camino del esfuerzo.
Tenía veintitrés años y dos años trabajando como personal de limpieza en aquel edificio comercial de Ciudad de México. Aprendió a moverse en silencio, a no estorbar, a hacerse pequeña. Aprendió también a reconocer los tipos de personas por cómo miraban: algunos no miraban, atravesaban; otros miraban como si todo fuera suyo, incluso el aire; y unos pocos, muy pocos, miraban como si los demás fueran reales.
Sebastián Vargas entró justo cuando Patricia terminaba de secar el vidrio. Traía una corbata de seda italiana y esa sonrisa que no calentaba, como un foco frío. Treinta años, dueño de tres empresas, heredero de una fortuna familiar… y acostumbrado a que el mundo le dijera que sí. La miró como quien evalúa un objeto, no una persona.
—Patricia, necesito hablar contigo —dijo, acomodándose la corbata con teatralidad.
Ella se volteó con el trapo aún en las manos callosas. Le sostuvo la mirada lo justo para que no pareciera insolente, lo suficiente para no parecer débil.
—Sí, señor Vargas.
Él tomó el sobre dorado, como si hubiera estado esperándolo, y se lo extendió con una generosidad ensayada.
—Quiero darte esto.
Patricia lo recibió con cuidado, como si el papel pudiera quemarla. Era pesado. Elegante. Un mundo que olía a perfume caro.
—Es para el baile benéfico de la próxima semana —anunció él—. El evento más importante de la alta sociedad capitalina. Pensé que sería… interesante que conocieras cómo viven las personas exitosas.
Cada palabra venía bañada en veneno y envuelta en terciopelo. Patricia sintió que el corazón se le apretaba, pero no supo si por emoción o por alarma.
—Señor, yo… no entiendo.
Sebastián se inclinó apenas hacia ella, lo suficiente para que la humillación pudiera ser íntima.
—Claro, si tienes el valor de presentarte. Es de gala. Vestido largo obligatorio —añadió, y sonrió—. Estoy seguro de que encontrarás algo adecuado en tu guardarropa.
Cuando se fue, Patricia se quedó sola con el sobre entre los dedos. Leyó los detalles: cena carísima, subasta con pujas mínimas imposibles, reglas de etiqueta que sonaban como leyes de un país extranjero. Y de pronto entendió: no era una invitación. Era una trampa con moño.
Esa noche, en su pequeño departamento de Iztapalapa, Sofía —su compañera de cuarto, cocinera en un restaurante— leyó la tarjeta y frunció el ceño.
—Esto no tiene sentido —murmuró—. ¿Por qué te invitaría?
Patricia apretó los labios.
—Tal vez… está siendo amable.
Sofía soltó una risa amarga, de esas que no traen alegría.
—Sebastián Vargas nunca ha hecho nada gratis en la vida. Mi tía trabaja en casa de su mamá desde hace años. Dice que trata a los empleados como si fueran parte del mobiliario. Y cuando algo no le gusta… se divierte aplastándolo.
Patricia sintió un frío en el estómago.
—Entonces… ¿para qué?
Sofía la miró directo.
—Para humillarte. Para que llegues con un vestido cualquiera, para que la gente te mida de pies a cabeza, para que él pueda decir “miren lo que traje” y reírse de tu cara.
Patricia bajó la vista al papel dorado. Por un momento quiso romperlo. Desaparecer. Evitar el dolor antes de que ocurriera.
—Entonces no iré —susurró.
ver continúa en la página siguiente
Aby zobaczyć pełną instrukcję gotowania, przejdź na następną stronę lub kliknij przycisk Otwórz (>) i nie zapomnij PODZIELIĆ SIĘ nią ze znajomymi na Facebooku.