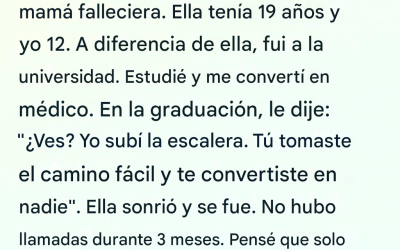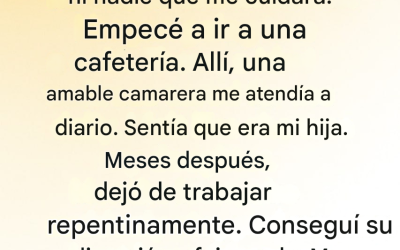—Desde siempre. Mamá se murió cuando yo nací. Papá dice que fue porque yo me enfermé en su barriga.
Otra vez, pensó Elara, un niño cargando culpas que no le pertenecen.
—No es tu culpa que tu mamá se haya ido al cielo —dijo Elara con una dulzura que contrastaba con la frialdad de la habitación—. A veces los adultos están demasiado tristes como para explicar bien las cosas.
—¿Conoces a mi papá?
—Todavía no. Pero tengo muchas ganas de conocerlo.
Bruno volvió a encogerse entre las almohadas. Elara se fijó en ellas. Había al menos ocho o nueve, enormes, todas de un blanco impecable.
—¿Por qué tantas almohadas? —preguntó con curiosidad profesional.
—El doctor Ramiro dice que las necesito, que tengo que estar siempre tumbado. Las almohadas me ayudan a respirar.
Elara frunció el ceño. Un niño de 4 años no debería estar siempre acostado, salvo que estuviera en estado crítico y, aunque pálido, la respiración en reposo de Bruno parecía normal.
—¿Te duele al respirar?
—A veces, sobre todo de noche. Y estoy cansado. Y para caminar… no puedo caminar mucho, me canso.
Elara lo observaba con ojo clínico. El niño estaba claramente debilitado, pero algo no encajaba. Tenía experiencia en UCI pediátrica del hospital regional. Había visto fibrosis quística, cardiopatías congénitas graves, leucemias. Bruno no presentaba los signos clínicos claros de ninguna patología específica que pudiera identificar al instante.
—Bruno, ¿cuándo fue la última vez que jugaste en el jardín?
Los ojos del niño se iluminaron un instante, antes de apagarse de nuevo.
—Jardín… yo no puedo ir al jardín. Es peligroso. Peligroso. El doctor Ramiro dice que me puedo poner más enfermo.
Elara estaba cada vez más intrigada. Aislar así a un niño no era un protocolo médico estándar, ni siquiera en casos de inmunodeficiencia severa. Siempre se buscaba un equilibrio.
—¿Y si leemos un cuento? Tengo un libro en mi maleta sobre un dragón que no quería escupir fuego.
Los ojos de Bruno se abrieron de sorpresa.
—¿Poder? ¿No me hace daño?
—Claro que no, Bruno. Leer cuentos cura el aburrimiento, que es una enfermedad terrible.
Cuando empezó a leer, notó algo extraño: el niño parecía fascinado por su voz, como si no estuviera acostumbrado ni siquiera a una interacción humana sencilla.
Media hora más tarde, Julián Alcoser llegó a casa. Era un hombre alto, de cabello oscuro perfectamente peinado, de unos 38 años, vestido con un traje de tres piezas que costaba más que el coche de Elara, pero en su rostro se dibujaba una expresión de agotamiento y tristeza que ni el dinero ni el poder podían disimular.
Julián dedicaba 18 horas al día a Alcoser Holdings para no pensar en la supuesta enfermedad de su hijo y en la culpa paralizante de no poder curarlo; de haber perdido a su esposa en el parto y ahora sentir que perdía también a su hijo.
—¿Cómo ha ido el primer día? —preguntó a Anso mientras se aflojaba la corbata.
—La nueva cuidadora parece competente, señor. Sigue todos los protocolos. Ahora mismo está en la habitación.
Julián subió las escaleras, no de dos en dos, sino con una fatiga que reflejaba su mente.
Encontró a Elara terminando el cuento del dragón. Bruno estaba más animado de lo que lo había visto en meses.
—Papá.
Bruno lo saludó con la mano, pero no intentó salir de la cama. Julián se acercó, aunque se detuvo a dos metros del lecho, manteniendo una distancia casi reverente, como si temiera contagiar a su hijo o tocar su dolor.
—Hola, campeón. ¿Cómo ha ido tu día?
—La tía Elara me leyó el cuento del dragón que se hizo amigo del príncipe y no escupía fuego.
—Muy bien.
Julián miró a Elara. Sus ojos grises eran indescifrables.
—Gracias por cuidarlo.
—Es un placer, señor Alcoser. Bruno es un niño muy especial.
—Especial y muy frágil —remarcó Julián, casi como una advertencia—. Espero que haya entendido bien todas sus limitaciones.
—Las he entendido, sí —respondió Elara, aunque no pudo evitar notar esa extraña forma de relacionarse: Julián parecía aterrorizado de acercarse demasiado, como si mostrar afecto pudiera lastimar a Bruno.
—Papá, ¿vas a cenar conmigo hoy? —preguntó Bruno.
El rostro de Julián se ensombreció.
—No puedo, campeón. Tengo una reunión importante con el equipo de Tokio.
La sonrisa de Bruno se desvaneció.
—Siempre tienes una reunión.
—Es trabajo, hijo. Para pagar tus medicinas. Todas tus medicinas.
Julián abandonó la habitación apresuradamente, casi huyendo, dejando a Bruno triste y a Elara profundamente confundida.
Aquella noche, mientras preparaba la dosis de las 21:00 de Bruno, Elara decidió revisar una por una las prescripciones. Como enfermera sabía identificar para qué servía cada compuesto.
—Qué extraño… —murmuró, alineando los frascos sobre el mármol del baño privado de Bruno.
Había medicamentos para condiciones totalmente contradictorias: un betabloqueante usado para problemas cardíacos o hipertensión, un broncodilatador potente para asma severa, un inmunosupresor —en general para enfermedades autoinmunes— y, al lado, un cóctel de vitaminas para “reforzar” el sistema inmune. Era como si Bruno tuviera cinco enfermedades graves y opuestas al mismo tiempo.
—Bruno —preguntó en voz baja al niño, que estaba adormilado—, ¿te duele el pecho?
—A veces… y la barriga también.
—¿Y te cuesta respirar cuando corres?
—No puedo correr.
Elara se quedó pensativa. Los síntomas que Bruno describía eran vagos y, curiosamente, coincidían con los efectos secundarios de varios de los medicamentos que tomaba.
Durante la primera semana, Elara estableció una rutina estricta con Bruno. Le leía cuentos, jugaban a juegos de mesa en la cama, le enseñaba a dibujar dinosaurios. El niño se iluminaba con esa atención, pero siempre dentro del perímetro del lecho y de la habitación.
Un día, Bruno le hizo una pregunta que la descolocó.
—Tía Elara, ¿puedo preguntarte algo?
—Claro, cariño.
—¿Por qué tú no llevas mascarilla como las otras tías?
Elara frunció el ceño.
—¿Qué mascarillas?
—Las otras cuidadoras siempre llevaban mascarilla para no contagiarse de mi enfermedad.
—Bruno, tu enfermedad no es contagiosa. No lo es, cariño. Puedes hablar, jugar y recibir abrazos sin ningún problema.
Los ojitos de Bruno se llenaron de lágrimas.
—Entonces… ¿por qué nadie quiere estar cerca de mí?
Esa pregunta inocente le rompió el corazón a Elara.
—Yo sí quiero estar cerca de ti. Y no me voy a ir cuando descubra “lo enfermo” que estás —dijo con suavidad.
—Te vas a ir… todas se van cuando ven lo enfermo que estoy.
—Yo no me voy a ir, Bruno. Te lo prometo.
El niño se acurrucó por primera vez en el regazo de Elara, buscando una afecto del que había estado privado, como una planta que nunca ha recibido sol.
Pero no todos en la casa aprobaban esa cercanía.
El doctor Ramiro Ibáñez, médico privado de la familia desde hacía tres años, era un hombre de unos cincuenta y tantos, alto, de cabello gris y un aire de superioridad intimidante. Visitaba a Bruno tres veces por semana y no le gustaban los cambios en su rutina.
El miércoles, encontró a Elara y Bruno tirados en el suelo sobre una alfombra, terminando un rompecabezas de 100 piezas.
—¿Qué está pasando aquí? —dijo el doctor Ibáñez, con una voz que cortó el aire.
Elara se levantó de inmediato.
—Buenos días, doctor. Estábamos haciendo una actividad de coordinación motora, el rompecabezas.
—Bruno debería estar en la cama. El protocolo es claro: reposo absoluto.
—Con todo respeto, doctor, Bruno se sentía bien como para estar sentado un rato. Un poco de movimiento estimula la circulación y previene la atrofia muscular…
El doctor Ibáñez la miró con desprecio.
—¿Tiene especialización en casos complejos de inmunodeficiencia combinada?
—Tengo formación en enfermería pediátrica y cuidados intensivos.
—Eso no responde a mi pregunta. Usted no necesita comprender el cuadro clínico, señorita Giner. Necesita obedecer las órdenes. Las mías.
Elara sintió la humillación, pero no se echó atrás.
—Doctor, ¿podría ver los últimos exámenes de Bruno? Solo para entender mejor el cuadro y poder cuidarlo más…
—¿Está cuestionando mi diagnóstico?
—No, doctor, solo quiero entender, por ejemplo, la combinación de un inmunosupresor con un estimulante inmune… me parece…
—Lo que me parece —la interrumpió bruscamente— es que está sobrepasando sus funciones. Su trabajo es dar los medicamentos a la hora exacta y mantener al niño en reposo. Nada más.
Se acercó a Bruno, que se había encogido visiblemente.
—Bruno, ¿cómo te sientes?
—Bien, doctor. Un poco de dolor en el pecho. Y me falta el aire cuando juego mucho.
El doctor Ibáñez miró a Elara con aire triunfante.
—¿Ve? Usted lo ha forzado demasiado. Ya presenta síntomas.
Elara estaba confundida. Habían estado sentados en el suelo 15 minutos. Eso no debería provocar nada en un niño de esa edad.
—Doctor, ¿cuál es exactamente el diagnóstico principal de Bruno?
—Cardiopatía compleja asociada a una inmunodeficiencia primaria severa. Ahora, si no le importa, necesito que vuelva a la cama para aplicarle su refuerzo.
El doctor Ibáñez sacó una jeringa precargada de su maletín y se la administró a Bruno en el muslo. Elara observó, sintiéndose impotente.
Aquella noche, cuando Bruno dormía, Elara se encerró en su cuarto y abrió el portátil. Como enfermera titulada, tenía acceso a bases de datos médicas y artículos clínicos. Introdujo el supuesto diagnóstico del doctor Ibáñez.
—Qué… raro —murmuró.
Los síntomas descritos por él coincidían con el cuadro clásico, pero lo más extraño fue cuando empezó a revisar, uno por uno, los 20 medicamentos que Bruno tomaba.
Sus ojos se abrieron de horror. Debilidad, palidez, falta de apetito, somnolencia, dolor abdominal e incluso sensación de ahogo: todos eran efectos secundarios conocidos de la combinación peligrosa de fármacos que le estaban administrando.
«¿Es posible?», pensó, helada.
¿Y si Bruno no estaba gravemente enfermo?
¿Y si eran las propias medicinas las que lo enfermaban?
La sospecha era tan horrible que a Elara le costó dormir. Era posible que un médico, un profesional de la salud, provocara deliberadamente síntomas en un niño para mantener un tratamiento. Sonaba a locura, a teoría conspirativa, pero sus instintos, afilados en urgencias pediátricas, le gritaban que algo estaba profundamente mal.
A la mañana siguiente, Elara comenzó a actuar con una nueva perspectiva.
Se convirtió en una observadora meticulosa, una sombra que registraba cada detalle. Llevaba una pequeña libreta en el bolsillo de su uniforme y anotaba todo:
«8:00 h – Dosis de la mañana. Cóctel A.
8:45 h – Antes de la dosis. Bruno despierto, pálido, pero mentalmente alerta. Nivel de energía: 3/10.
9:30 h – Tras la dosis. Somnolencia extrema, dificultad para mantener los ojos abiertos. Rechaza jugar. Nivel de energía: 1/10.»
Era un patrón claro. Bruno se sentía algo mejor o menos sedado justo antes de cada dosis. Los medicamentos no estaban aliviando los síntomas; los estaban causando.
—Tía Elara… —susurró Bruno esa tarde, mientras ella lo ayudaba a beber agua.
—¿Qué pasa, cariño?
—¿Tú tienes sueño?
—No, amor. ¿Por qué?
—Porque yo sí. Siempre tengo mucho sueño después del remedio, y la barriga me pica.
—¿Se lo has dicho al doctor Ibáñez?
—Sí. Dice que es por la enfermedad.
Elara apretó la mandíbula.
El jueves por la mañana ocurrió algo que cambió el curso de todo. Era el día de cambio de sábanas.
Elara quería hacer una limpieza profunda en la habitación de Bruno desde que llegó, pero Anso insistía en que el personal de limpieza seguía protocolos estrictos y que ella no debía interferir con las rutinas de la casa. Aquel día decidió ignorarlo.
—Bruno, voy a cambiar todas las almohadas y las sábanas. Vamos a dejar todo fresquito —dijo con una alegría que en realidad no sentía.
—Vale, ¿puedo ayudarte?
—Claro. Tu trabajo es vigilar que lo haga bien.
Al retirar las mantas y centrarse en la montaña de almohadas, notó algo raro. Eran de un material sintético pesado y denso. Eran ocho en total. Tomó la primera y notó un olor extraño, el mismo olor químico y antiséptico que impregnaba la habitación, pero más concentrado.
—Qué raro… —murmuró.
Empezó a quitar las fundas, una por una. Cuando llegó a la tercera capa, notó que el peso no era uniforme. Palpó la almohada y sintió algo pequeño y duro en el interior, oculto cerca de la cremallera de la funda interna. El corazón se le detuvo.
Abrió la cremallera.
Allí, cosida dentro del relleno de espuma, había una pequeña bolsita de tela de muselina, igual que una bolsita de té, y en su interior, un polvo blanco fino.
Elara acercó con cuidado la bolsita a la nariz. Era ese olor: un químico, un amargor reconocible por sus prácticas de farmacología.
—Dios mío… no puede ser.
Revisó las otras siete almohadas. Cada una tenía una bolsita idéntica: ocho pequeños sacos con polvo químico colocados estratégicamente para que el niño los inhalara mientras dormía.
Dios mío.
Lo entendió todo al instante. Bruno no estaba enfermo: estaba siendo sedado sistemáticamente. El polvo que inhalaba toda la noche lo dejaba débil, letárgico y somnoliento durante el día. Eso, combinado con medicación innecesaria que le causaba dolor abdominal y confusión, era la fórmula perfecta para mantener a un niño sano con la apariencia de un enfermo crónico.
¿Pero por qué?
¿Quién haría algo así a un niño inocente?
Elara, temblando de rabia y miedo, tomó tres de las bolsitas como prueba y las escondió en el fondo de su bolso. Luego volvió a la habitación de Bruno, cerró las fundas y dejó las almohadas en el suelo, como si estuvieran listas para ser llevadas a la lavandería.
—Bruno, ¿sabes qué? Estas almohadas huelen un poco raro. Voy a traerte otras nuevas del armario de la ropa blanca, ¿vale? Unas que huelan limpio.
—Vale, tía.
Esa tarde, el doctor Ramiro Ibáñez se presentó para su visita semanal. Entró en la habitación y su mirada fue directamente hacia la cama.
—¿Dónde están las almohadas especiales del pequeño Bruno?
—¿Especiales? —repitió Elara, fingiendo inocencia mientras el corazón le latía desbocado—. Las he llevado a la lavandería. Olían un poco a humedad.
El doctor Ibáñez palideció, aunque intentó disimularlo bajo una máscara de indignación.
—¿Que ha hecho qué? Esas almohadas no pueden lavarse. Son ortopédicas, importadas y muy caras. Están diseñadas para su condición… respiratoria.
—Oh, lo siento, doctor. No lo sabía.
—Claro que no lo sabía —soltó él, furioso—. ¿Dónde están ahora?
—En la lavandería, en la bolsa de lavado especial. Puedo pedir que las traigan inmediatamente.
—Hágalo ya. Bruno no puede dormir sin ellas. Es peligroso.
La nerviosidad del médico fue la confirmación definitiva que Elara necesitaba.
—Voy ahora mismo —dijo.
Fue hasta la lavandería, pero no recogió las almohadas; las escondió en el fondo de un armario de limpieza. Quería ver qué pasaba con Bruno si dormía una noche sin ellas. Sustituyó las almohadas manipuladas por cojines normales y limpios del armario.
Esa noche, Bruno durmió sobre almohadas sin sedantes.
A la mañana siguiente, Elara se despertó a las 6:30 con un ruido que nunca antes había escuchado en esa casa: un golpe sordo, seguido de risas.
Corrió a la habitación de Bruno y se quedó clavada en la puerta.
Bruno no estaba en la cama. Estaba en el suelo, al lado de una torre de bloques de madera que acababa de tirar.
Estaba completamente despierto, con las mejillas sonrosadas y los ojos brillantes. Por primera vez desde que Elara había llegado, el niño se había levantado solo de la cama.
—¡Tía Elara, tía Elara! —gritó, riendo—. Estoy construyendo un castillo. Mira, ¡soy fuerte!
A Elara se le llenaron los ojos de lágrimas. Su sospecha era cierta. El niño no estaba enfermo, estaba siendo envenenado.
—Claro que eres fuerte, cariño. Vas a construir la torre más alta del mundo.
Pasaron la mañana jugando en el suelo. Bruno tenía más energía de la que Elara le había visto jamás. Corría de un lado a otro de la habitación, hacía preguntas sobre todo y le pidió que le leyera tres libros seguidos.
—Tía Elara, ¿puedo ir al jardín hoy, por favor?
—Vamos a ver si tu papá nos deja, ¿de acuerdo?
Pero cuando Julián Alcoser regresó del trabajo esa tarde, no encontró al niño pálido y medio dormido que siempre veía. Encontró a Bruno saltando sobre la cama, mientras Elara intentaba, sin éxito, que dejara de hacerlo, entre carcajadas.
La reacción de Julián no fue de alegría, sino de pánico.
Ver continuación en la página siguiente
Aby zobaczyć pełną instrukcję gotowania, przejdź na następną stronę lub kliknij przycisk Otwórz (>) i nie zapomnij PODZIELIĆ SIĘ nią ze znajomymi na Facebooku.