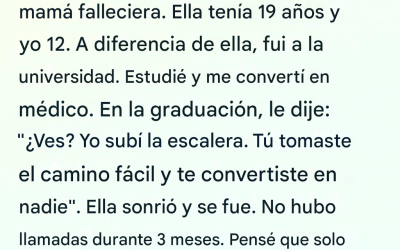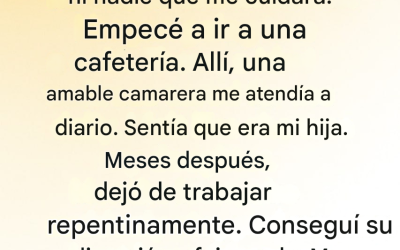—¿Qué le pasa? ¿Por qué está tan agitado? —preguntó, con los ojos desorbitados.
—Está bien, señor Alcoser. Solo está más animado hoy. Se siente mejor.
—Eso no es normal —dijo Julián, retrocediendo—. Cuando Bruno se agita así es señal de que va a tener una crisis.
—¿Crisis de qué?
—De su enfermedad. El doctor Ibáñez siempre me ha advertido: una hiperactividad extrema precede a los episodios graves. Luego se desploma.
Elara estaba atónita. El padre estaba tan condicionado que confundía la alegría de su hijo con un síntoma.
—Señor, no está hiperactivo, está feliz. Se comporta como un niño normal de 4 años.
—Es lo mismo. Voy a llamar al doctor.
Julián sacó el teléfono y llamó al doctor Ibáñez.
—Doctor, tiene que venir enseguida. Bruno está muy agitado. Sí, como usted dijo. Temo que sea una crisis.
El doctor Ibáñez llegó en menos de 15 minutos, como si hubiese estado esperando esa llamada. Entró en la habitación y encontró a Bruno jugando animadamente con Elara en el suelo.
—Tal como temía —dijo el médico con gravedad, mirando a Julián—. Está en plena fase precrisis.
—¿Precrisis de qué? —preguntó Elara, poniéndose en pie.
—De una crisis. Los niños con la enfermedad de Bruno pueden tener crisis graves precedidas por este cuadro de hiperactividad.
—Pero él nunca ha tenido una crisis —intervino Julián.
—Porque siempre controlamos los episodios antes de que se desencadenen —replicó el médico.
El doctor preparó una jeringa.
—Voy a administrar un analgésico intramuscular para evitar la crisis. Es la única forma de estabilizarlo.
—Doctor, espere —dijo Elara, interponiéndose—. No está en precrisis, solo está contento. Tiene energía normal de niño. No necesita ese medicamento.
—No necesita que usted lo evalúe, señorita Giner —replicó el médico fríamente—. No tiene la experiencia para valorar esto. Usted está poniendo al niño en peligro. Señor Alcoser, le advierto.
El doctor Ibáñez se acercó a Bruno con la jeringa, pero Elara se interpuso.
—No. Bruno, no necesitas eso.
—Quítese de mi camino o llamaré a seguridad para que la saquen de la casa.
Elara miró al padre, desesperada.
—Señor Alcoser, por favor, mírelo. Está bien. Está más sano de lo que lo he visto desde que llegué.
Julián estaba dividido. Por un lado, el médico que había “tratado” a su hijo durante años, el único que “entendía” su enfermedad misteriosa; por otro, la cuidadora que, en pocas semanas, había devuelto vida a su hijo. Pero el miedo ganó. El miedo que el doctor Ibáñez había sembrado en él durante tanto tiempo.
—Doctor, ¿está completamente seguro de que necesita esa medicación?
—Absolutamente. Si no se la damos ahora, puede convulsionar esta noche. No soportaría una crisis completa.
La mentira era tan devastadora que dejó a Elara sin aliento.
Julián asintió, vencido.
—De acuerdo. Aplíquela.
Elara vio, horrorizada e impotente, cómo el doctor inyectaba el sedante a Bruno. En 20 minutos, el niño que reía y saltaba volvió a ser el de siempre: somnoliento, apático, con la mirada perdida.
—Listo —dijo el doctor Ibáñez, satisfecho—. Crisis evitada. Pero, señor, esto es serio. La cuidadora lo está sacando de su rutina, y eso casi nos cuesta muy caro.
Esa noche, el doctor Ibáñez regresó con nuevas almohadas “especiales”.
—Estas están importadas de Alemania. Son aún más específicas. Solo pueden tocarlas usted o yo, señor Alcoser.
Elara lo vio colocar las almohadas en la cama de Bruno. Estaba segura de que dentro había más bolsitas de polvo. Bruno volvió a dormir mal, se despertó cansado y pasó el día apagado.
—Tía Elara… hoy estoy otra vez débil —susurró al día siguiente.
La pregunta inocente del niño le rompió el alma. Sabía lo que estaba pasando. Pero ¿cómo probarlo? Necesitaba algo más que su palabra contra la de un médico respetado.
Se sentía atrapada. Prisionera en una jaula de oro, igual que Bruno. Sabía la verdad, pero estaba sola. El doctor Ibáñez manipulaba por completo a Julián Alcoser, y el personal de la casa, en especial Anso Barros, no hacía más que obedecer órdenes, priorizando la rutina por encima del bienestar real del niño.
En los días siguientes, Elara tuvo que fingir. Volvió a ser la cuidadora obediente, administrando las dosis que sabía ahora que eran veneno, aunque intentaba dar lo menos posible sin levantar sospechas, tirando parte del medicamento por el lavabo antes de entrar en la habitación. Pero el daño principal venía de las almohadas, y no podía tocarlas.
Decidió entonces investigar la única pieza del puzzle que le faltaba: el historial médico de Bruno.
El fin de semana, mientras Julián estaba de viaje de negocios en el extranjero y el doctor Ibáñez no aparecía, Elara encontró a Bruno más somnoliento de lo habitual.
Bruno, cariño —le dijo suavemente mientras jugaban a un juego de memoria en la cama, que Bruno fallaba constantemente por la sedación—, ¿desde cuándo el doctor Ramiro es tu médico?
—Mmm… desde que estaba en la barriga de mamá, creo.
—¿Y nunca has visto a otros médicos? ¿Alguno que te dé golpecitos en la rodilla con un martillo, o un doctor simpático de hospital?
Bruno negó con la cabeza.
—No. Papá dice que el doctor Ramiro es el único que entiende mi enfermedad. Los demás no saben.
—Ya veo —respondió Elara, sintiendo un escalofrío—. Y dime, ¿alguna vez te han hecho fotos de los huesos?
—¿Fotos?
—Sí, como una cámara, pero que ve por dentro. O… ¿has ido alguna vez a un hospital?
La palabra “hospital” provocó una reacción inmediata en el niño. Se encogió entre las almohadas, asustado.
—No. Los hospitales son malos. Son peligrosos para mí. El doctor Ramiro dice que si voy al hospital me puedo morir. Hay muchas bacterias.
Ahora Elara lo tenía claro. Bruno nunca había sido evaluado por nadie más. No había segundo diagnóstico, ni radiografías, ni ecografías, ni análisis de sangre independientes. El doctor Ibáñez no solo se había inventado una enfermedad: había construido toda una realidad médica falsa alrededor del niño, aislándolo por completo del sistema sanitario real.
¿Pero por qué? ¿Por simple ansia de control? ¿Por algún trastorno? No tenía sentido. Debía haber algo más.
La respuesta llegó el lunes. Elara vio la berlina oscura del doctor Ibáñez subir por la entrada. Era una visita no programada. Bruno dormía la siesta, forzada por los sedantes. Elara se puso nerviosa, pero observó que el médico no subió al tercer piso. Fue directamente al despacho de Julián Alcoser, que había regresado de su viaje esa misma mañana.
Elara sabía que esa era su oportunidad. Con el corazón latiéndole fuerte, tomó una bandeja vacía en la cocina, la llenó con dos vasos de agua y se dirigió al ala oeste.
Anso la detuvo en el pasillo.
—¿Qué está haciendo, señorita Giner? El señor Alcoser y el doctor están reunidos.
—Llevo agua —respondió ella con voz neutra.
Anso la miró con recelo.
—No han pedido nada. Déjelo, yo me encargo.
—Solo hago mi trabajo, Anso. Con permiso.
Pasó antes de que él pudiera detenerla.
Se acercó al despacho. La puerta de roble estaba cerrada, pero no del todo; había una rendija de apenas un centímetro. Se oían voces dentro.
Dejó la bandeja en una mesita cercana y se escondió en el hueco de un arco, fingiendo arreglarse el zapato, lo bastante cerca para oír.
Escuchó a Julián suspirar, con un sonido cargado de desesperación.
—Doctor, no lo entiendo. Pensé que con los nuevos medicamentos importados…
La voz del doctor Ibáñez era profunda, falsamente compasiva.
—Julián, tengo que ser honesto contigo. El estado de Bruno se está deteriorando. Los medicamentos ya no son suficientes. Su sistema inmunitario se está colapsando.
Elara tuvo que morderse el labio para no gritar.
—¿Qué… qué significa eso? —preguntó Julián con voz rota.
—Significa que debemos pasar a la siguiente fase. Existen pruebas genéticas especializadas, una nueva tecnología de resonancia magnética de contraste cuántico y una biopsia cardiaca mínimamente invasiva. Son pruebas muy costosas, por supuesto. No se realizan aquí. Hay que enviar las muestras a un laboratorio en Suiza.
—¿Cuánto? No importa cuánto sea —dijo Julián.
Hubo una pausa. Elara contuvo la respiración.
—Estamos hablando de una nueva línea de tratamiento. Las primeras pruebas y la importación del material costarán alrededor de 200.000 €.
Elara sintió que se ahogaba.
—¿Y eso lo va a curar? —preguntó Julián, con un hilo de esperanza.
—Julián —dijo el médico, bajando ligeramente la voz—, tenemos que ser realistas. Sin esas pruebas, dudo que a Bruno le queden más de seis meses. Con ellas, podemos ganar tiempo. Quizás un año.
Elara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No era un error médico, ni un médico “obsesivo”. Era la estafa más cruel y metódica que había visto en su vida.
El doctor Ibáñez estaba fabricando una sentencia de muerte de seis meses para extorsionar cientos de miles de euros a un padre aterrorizado y consumido por la culpa.
No escuchó más. La rabia era tan intensa que la dejó sorda. Se alejó de allí, olvidando la bandeja, y subió corriendo a su cuarto. Anso la vio pasar, pero Elara no se detuvo. Se encerró en su habitación, temblando. Tomó su teléfono y las tres bolsitas con polvo blanco que había escondido.
Sabía que no podía con esto sola. Necesitaba ayuda profesional; alguien que le creyera.
Salió de la mansión diciendo que tenía una urgencia familiar. Ni siquiera miró atrás. Caminó rápidamente hasta la parada y tomó un taxi que no podía permitirse hasta el Hospital Público del Norte, donde había hecho sus prácticas.
Subió directa a pediatría.
—¿Está el doctor Solís? —preguntó al llegar.
—El doctor Héctor Solís está en consulta, señorita —respondió la enfermera del mostrador.
—Es una urgencia. Soy Elara Giner. Fui su alumna. Dígale que estoy aquí.
Cinco minutos después, el doctor Héctor Solís, un hombre de 60 años con bata gastada y los ojos más bondadosos que Elara recordaba, salió a recibirla.
—Elara, ¿qué haces aquí? Pareces haber visto un fantasma.
—Doctor, necesito su ayuda. Necesito que destroce algo conmigo.
Las lágrimas de rabia y frustración de las últimas semanas por fin salieron. Él la llevó a su pequeño despacho, que olía a café quemado y libros viejos.
—Tranquila, hija. Respira. Ahora cuéntame todo.
Durante 20 minutos, Elara habló. Le habló de la mansión, del niño pálido, de la lista de 20 medicamentos, de la negativa del padre a buscar segundas opiniones, de las almohadas “especiales”, del polvo blanco y de la conversación sobre los 200.000 € que acaba de escuchar.
El doctor Solís la escuchó en silencio. Su expresión pasó de la curiosidad a la preocupación, y de ahí al horror.
—Elara, ¿estás absolutamente segura de lo que dices?
—Doctor, lo están matando.
—Acusar a un colega, y más a uno con la reputación de Ibáñez, que trata a las familias más ricas de la ciudad…
—No me importa su reputación. Tengo pruebas.
Sacó la lista de medicamentos que había copiado y las tres bolsitas de polvo.
El doctor Solís examinó la lista. Sus ojos se abrieron desmesuradamente.
—Dios mío… esto es una locura. Está mezclando betabloqueantes con inmunosupresores… Y esto es un antipsicótico. Esta combinación puede matar a un adulto sano. Es un cóctel de veneno.
Abrió con cuidado una de las bolsitas. La olió, tocó con la punta del dedo un poco de polvo y lo probó, para luego escupirlo al instante.
—Polvo amargo. Probablemente lorazepam pulverizado, un sedante muy potente. Inhalado de forma continua, por supuesto que produciría todos los síntomas que describes: debilidad crónica, confusión, problemas respiratorios.
El doctor Solís se levantó. Su habitual ternura había sido reemplazada por una furia fría.
—Esto no es medicina. Es un crimen atroz.
—¿Qué debo hacer, doctor? Si llamo a la policía, Julián Alcoser jamás me creerá. Pensará que quiero su dinero. El doctor Ibáñez lo negará todo…
—Necesitamos pruebas irrefutables. Hay que sacar a ese niño de allí ya y hacerle un estudio toxicológico completo. Pero tú no puedes sacarlo a escondidas. Necesitas al padre.
—Él no me va a escuchar. Cree que el doctor Ibáñez es un dios.
—Entonces tendrás que lograr que te escuche. Encontrar la forma que sea para convencerlo de buscar una segunda opinión. Tienes que traer al niño aquí. Yo prepararé todo. Haré las pruebas gratis y fuera de registro.
Elara asintió, sintiéndose más fuerte. Ya no estaba sola.
—Doctor, ¿y si no me cree? ¿Y si me echa?
—Inténtalo. Esta noche. La vida de ese niño depende de ello. Si te echa, llama a la policía desde fuera, pero será más difícil probarlo. Tu mejor baza es el padre.
Elara volvió a la mansión decidida. Ya no era solo la cuidadora: era la única esperanza de Bruno.
Esa noche se plantó en el vestíbulo principal, esperando a que Julián bajara hacia su despacho para sus habituales llamadas con Asia. Cuando lo vio aparecer en lo alto de la escalera, con la corbata floja y el rostro cansado, dio un paso al frente.
—Señor Alcoser, necesito hablar con usted. Es urgente.
Julián se sorprendió por el tono. Era firme, casi imperativo.
—Señorita Giner, he tenido un día muy largo. Lo que tenga que decirme puede esperar a mañana.
—No, señor. No puede esperar —replicó ella, subiendo dos peldaños—. Es sobre la vida de Bruno… y sobre los 200.000 € que está a punto de pagar por unas pruebas falsas en Suiza.
El color desapareció del rostro de Julián. Se quedó inmóvil a mitad de la escalera.
—¿Qué ha dicho? ¿Me ha estado espiando?
—No estaba espiando. Estaba oyendo cómo el doctor Ibáñez le imponía una sentencia de muerte de seis meses a su hijo para robarle su dinero.
Julián bajó el resto de los escalones con el rostro encendido de furia.
—Está loca. Está despedida. ¡Anso! —gritó hacia el pasillo—. Acompaña a la señorita Giner a la salida.
—No me voy a ir —gritó Elara, y su voz resonó contra el mármol—. Puede echarme si quiere, pero antes tendrá que escucharme. A menos que prefiera seguir viviendo en la mentira que casi mata a su hijo.
Julián se detuvo.
Anso apareció, pero la intensidad de Elara lo dejó paralizado.
—¿Cree que su hijo está enfermo? —continuó ella, avanzando—. Cree que tiene una enfermedad cardíaca e inmunodeficiencia, pero yo le digo que Bruno es un niño sano. Y tengo pruebas.
Sacó de su bolsillo una de las bolsitas de tela.
—Esto estaba cosido dentro de las almohadas “especiales” del doctor Ibáñez. Huélalo. Es un sedante. Polvo de lorazepam. Ha estado drogando a su hijo cada noche durante tres años.
Arrojó la bolsita sobre la mesa de caoba. Julián la miró como si fuera una serpiente.
—Y esto —añadió, sacando la lista— es el cóctel de veneno que usted le paga para que se lo dé todos los días. Un inmunosupresor, un antipsicótico, betabloqueantes… Los síntomas de Bruno no vienen de una enfermedad. Son efectos secundarios de los medicamentos que usted paga para que le administren.
El mundo de Julián empezó a tambalearse. Quería negarlo, pero la convicción en la voz de Elara era aterradora.
—Señor… —dijo Elara, y por primera vez su voz se suavizó—. Yo también perdí a un hermano. Sé lo que es la culpa. Sé que usted se siente responsable de la muerte de su esposa en el parto. Y el doctor Ibáñez lo sabe. Está usando su dolor y su culpa como armas para aislarlo, controlarlo y vaciarle los bolsillos.
—Usted no tiene la culpa de nada. Y su hijo… su hijo no se está muriendo.
Esa frase lo quebró.
—Mi hijo no se está muriendo… ¿Está siendo envenenado? —susurró.
—Sí. Pero podemos salvarlo ahora mismo. Vístalo y llévelo al Hospital Público del Norte. El doctor Héctor Solís nos está esperando. Solo necesita un análisis de sangre. Uno. En una hora sabrá la verdad.
Julián la miró, con los ojos grises llenos de un terror primario: el miedo de que ella tuviera razón… y el miedo de que no la tuviera.
—Lo haré —dijo al fin, con voz irreconocible—. Anso, prepara el Land Cruiser. Y una manta para Bruno.
Quince minutos después, el multimillonario Julián Alcoser salía por la puerta principal con su hijo dormido en brazos, envuelto en una manta, seguido de la joven enfermera que acababa de arriesgarlo todo.
Llegaron al Hospital Público del Norte, un mundo aparte de las clínicas privadas a las que Julián estaba acostumbrado. El doctor Héctor Solís los esperaba en la puerta de urgencias.
—Señor Alcoser —dijo, sin ceremonias—. Soy el doctor Solís. Elara me ha puesto al tanto. Vamos rápido.
Llevaron a Bruno a pediatría. Le hicieron un electrocardiograma.
—Corazón perfecto —murmuró el técnico.
Radiografía de tórax.
—Pulmones limpios, capacidad total —dijo el doctor Solís, mirando la placa.
Por último, la analítica. Extrajeron una pequeña muestra de sangre a Bruno, que ni siquiera se despertó.
—El laboratorio de toxicología lo pondrá como prioridad. Tendremos resultados en una hora —aseguró el doctor Solís.
Esa fue la hora más larga de la vida de Julián. Sentado en una silla de plástico naranja, con su traje de miles de euros arrugado, miraba a su hijo dormir en una camilla bajo la fría luz fluorescente. Elara estaba a su lado, en silencio.
Por fin, el doctor Solís regresó con varias hojas en la mano. Su expresión era grave.
—Señor Alcoser —dijo—, su hijo es un niño de 4 años físicamente sano. Está en el percentil 50. No hay rastro de enfermedad cardíaca. Ningún indicio de inmunodeficiencia. Su recuento de glóbulos blancos es normal.
Ver continuación en la página siguiente
Aby zobaczyć pełną instrukcję gotowania, przejdź na następną stronę lub kliknij przycisk Otwórz (>) i nie zapomnij PODZIELIĆ SIĘ nią ze znajomymi na Facebooku.