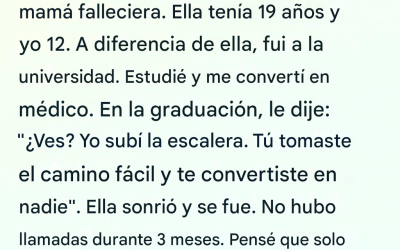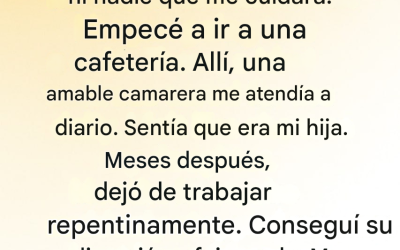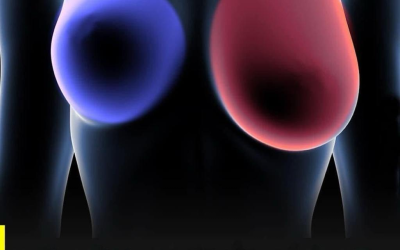Oí el primer golpe en la puerta del apartamento de mi hija como quien oye un veredicto. No solo un ruido en el pasillo: el golpe seco y definitivo de un mazo en el banquillo del tribunal. El sonido de una sentencia definitiva, la que había preparado durante tres semanas, con la precisión de un relojero... y la desesperación de un hombre que ya se siente condenado.
Anuncio: Estaba sentado en el sofá gris y hundido de Sarah, un mueble que claramente había visto días mejores. Me había envuelto en una manta descolorida, la que la tía de David había cosido para su boda: pesada, reconfortante, impregnada del aroma de lavanda y cedro viejo. Afuera, la fiesta de Reno comenzaba, fría y mordaz. Y entonces un Mercedes negro, reluciente de tal manera que reflejaba el mundo como un espejo, se deslizó por la acera: un extraño, casi insolente, en este barrio.
Sus faros atravesaron las finas y desparejadas cortinas de Sarah, barriendo la pequeña sala de estar como un foco de prisión. El haz de luz iluminó una fotografía enmarcada en la pared: mis tres hijos, hace años, sonriendo frente a un árbol de Navidad que costaba más que el coche actual de Sarah.
Cuando sonó el segundo golpe —más firme, con más autoridad—, mi corazón empezó a latirme con tanta fuerza en el pecho que podía oír la sangre latiendo en mis oídos.
Sarah estaba de pie junto a la puerta, atándose las zapatillas para otro turno de noche de doce horas en el hospital del condado. David estaba en la pequeña mesa de la cocina, con una pila de trabajos de historia del instituto junto a su café tibio. Ninguno de los dos sabía que su mundo estaba a punto de ser movido, reorganizado, como muebles que se apartan sin decir palabra.
"Papá... ¿esperas a alguien?", preguntó Sarah, frunciendo el ceño, mirando por la mirilla.
ver continúa en la página siguiente
Aby zobaczyć pełną instrukcję gotowania, przejdź na następną stronę lub kliknij przycisk Otwórz (>) i nie zapomnij PODZIELIĆ SIĘ nią ze znajomymi na Facebooku.