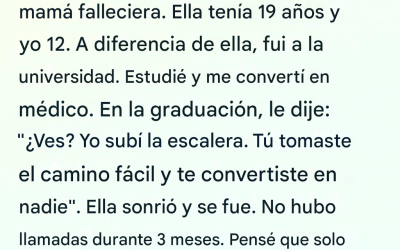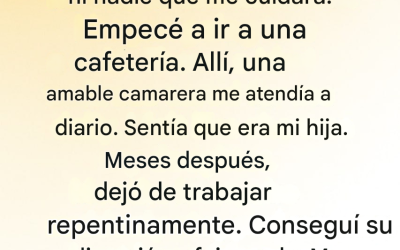Alejandro Torres apretaba el volante como si con eso pudiera detener el tiempo. Su auto importado brillaba demasiado frente a aquella casa sencilla de adobe, con techo de tejas rojas y puerta de madera desgastada por el sol y la lluvia de Guanajuato. Diecisiete años. Esa cifra le golpeaba el pecho como un martillo: diecisiete años desde que se fue, desde que eligió la prisa, los negocios, el “mañana”, y dejó atrás lo único que alguna vez se sintió como hogar.
A sus cuarenta y dos años, con una fortuna que la gente mencionaba con admiración y envidia —“miles de millones de pesos”—, Alejandro no podía comprar lo que le faltaba: paz interior. Dormía en un penthouse y despertaba vacío. Firmaba contratos y sentía que firmaba aire. Por eso estaba ahí, con un ramo de flores ridículamente coloridas en las manos, como un adolescente nervioso, y una palabra atorada en la garganta: perdón.
Tocó la puerta. El sonido de pasos acercándose aceleró su sangre. Cuando la puerta se abrió, Valeria apareció con el mismo rostro que su memoria guardaba… y al mismo tiempo, con otro: el de una mujer que había trabajado duro, que había cargado el mundo sin pedir permiso a nadie. Tenía treinta y nueve años, y su belleza seguía intacta, pero ahora acompañada de una firmeza que antes no había necesitado.
—Alejandro… —susurró, como si el nombre le pesara en la lengua.
Él levantó el ramo con manos temblorosas.
—V… Valeria… yo… vine a pedirte perdón.
Valeria no tomó las flores. Se quedó en el marco de la puerta, rígida, y sus ojos cafés —los mismos que antes lo miraban como si fuera lo mejor del mundo— ahora lo atravesaban con frialdad que dolía.
—¿Perdón? —repitió, y el amargor en su voz hizo que Alejandro bajara la mirada—. Después de diecisiete años apareces con flores, como si eso arreglara todo.
Alejandro abrió la boca, pero antes de que pudiera decir algo, una risa juvenil rebotó desde el patio de atrás. Dos risas. Dos voces agudas, felices. Y fue como si alguien hubiera movido el aire dentro de la casa: Valeria se tensó, y su mano se aferró al picaporte.
Alejandro miró por encima del hombro, intentando ver. El corazón le dio un salto.
—¿Quién… quiénes son esos jóvenes?
Valeria palideció. Cerró apenas la puerta, lo justo para bloquearle la vista, como si con eso pudiera esconder un secreto enorme.
—Son… hijos de una… de una relación posterior —mintió rápido, atropellada—. El padre ya no está.
Y justo en ese instante, dos jóvenes aparecieron corriendo por el patio, persiguiendo una pelota de fútbol que se les escapaba. Alejandro sintió que el suelo desaparecía. Eran gemelos, de 17 años, y eran como espejos: el mismo cabello castaño oscuro, el mismo brillo verde en los ojos —ese verde que él había heredado de su abuela paterna—, la misma sonrisa torcida que él veía cada mañana en el espejo.
ver continúa en la página siguiente
Aby zobaczyć pełną instrukcję gotowania, przejdź na następną stronę lub kliknij przycisk Otwórz (>) i nie zapomnij PODZIELIĆ SIĘ nią ze znajomymi na Facebooku.