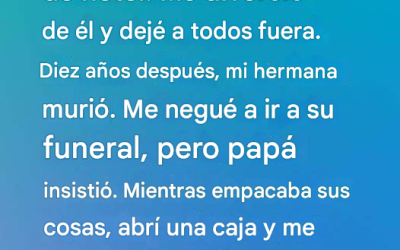Una niña vendiendo pan ve un anillo en la mano de un millonario… y detrás hay una historia tan conmovedora que llenará tu corazón

Ese anillo lo había mandado hacer él. Único. Irrepetible. Con un grabado diminuto por dentro:
“D y X. Eternamente.”
Se lo había dado a Ximena, la mujer que desapareció dieciséis años atrás, con tres meses de embarazo y una carta que Diego conocía de memoria.
—¿Cómo te llamas? —logró preguntar.
—Cecilia… señor —susurró ella.
Cecilia.
Ximena siempre decía que si algún día tenía una hija, se llamaría Cecilia, como su abuela. Diego compró toda la canasta sin pensarlo, pagó el triple y le dio un billete extra que Cecilia intentó rechazar.
—No, señor, es mucho…
—No es mucho —dijo él—. Si tú o tu mamá necesitan algo… lo que sea… me llaman.
Le entregó su tarjeta con un número directo. Cecilia la tomó como si fuera frágil.
Diego permaneció empapado, viéndola alejarse descalza. Quiso gritar mil preguntas, arrancarle el anillo para confirmar el grabado, correr detrás de ella y decir: “Soy tu papá”… pero no lo hizo. Solo se quedó con el corazón temblando…

Esa noche, en su departamento de Polanco, la ciudad iluminada tras el vidrio, Diego no pudo dormir. Sacó una carta amarillenta de Ximena, doblada hasta parecer a punto de romperse. La letra delicada aún le quemaba:
“Mi Diego… perdóname por no decírtelo de frente. Si te miro a los ojos, no me voy. Tengo que irme para mantenerte vivo. Mi hermano Damián se metió con gente peligrosa… Estoy embarazada de tres meses. No me busques. Por favor…”
Durante años contrató investigadores, siguió pistas falsas, cambió nombres. Nunca se casó, nunca amó a otra persona sin sentir que traicionaba un fantasma.
Y ahora, una niña con el anillo de Ximena había aparecido vendiendo pan bajo la lluvia.
Al día siguiente, Diego llamó a un hombre discreto, de esos que no hacen preguntas:
—Encuentra a Cecilia. Pero con cuidado. Sin asustarla. Que no sepa nada.
Pasaron tres días que se sintieron como tres meses. El informe llegó: Cecilia vivía en las afueras de San Miguel, con su mamá. La madre trabajaba limpiando casas, estaba enferma, y el apellido registrado: Salazar. Había una foto. Cecilia sonreía, con rasgos idénticos a Ximena.
Diego no esperó más. Llegó a la casa una tarde nublada, tierra y charcos en el camino, gallinas picoteando entre latas viejas, pero flores: bugambilias trepando la reja, rosas blancas en macetas improvisadas. Tocó la puerta de madera.
—Usted… el señor del pan —susurró Cecilia.
ver continúa en la página siguiente
Aby zobaczyć pełną instrukcję gotowania, przejdź na następną stronę lub kliknij przycisk Otwórz (>) i nie zapomnij PODZIELIĆ SIĘ nią ze znajomymi na Facebooku.